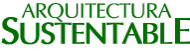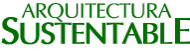|
|
|

|
|
En enero 2014, a pesar de la oposición de los EEUU, se reunió exitosamente en La Habana la CELAC. En su documento final se aprobaron los siguientes puntos genéricos:
PROYECTO
PLAN DE ACCIÓN DE LA CELAC 2014
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en La Habana, Cuba, en ocasión de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada los días 28 y 29 de enero de 2014, con el objetivo de concretar los compromisos asumidos durante el 2013, incluidos aquellos que emanan de las Reuniones de Cancilleres de la CELAC, de las Reuniones de Coordinadores Nacionales y de las Reuniones sectoriales celebradas, y obrando sobre la base de los principios fundacionales de nuestra Comunidad, acuerdan las acciones siguientes:
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN Y ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA POBREZA
Alcanzar resultados concretos que se traduzcan en mejoras significativas en la calidad de vida de nuestros pueblos, dirigidas a la erradicación de la pobreza, en especial de la pobreza extrema, que garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición, con enfoque de género y respetando la diversidad de hábitos alimentarios, para afrontar los desafíos de la seguridad alimentaria y la nutrición con vistas a la erradicación del hambre y al disfrute del Derecho a la Alimentación, en especial de todos los sectores en situación de vulnerabilidad.
AGRICULTURA FAMILIAR
Promover el desarrollo rural sostenible y la agricultura familiar, con el fin de mejorar las condiciones de vida de quienes la componen, a través de la nivelación de potencialidades productivas, la entrega de oportunidades para el desarrollo sustentable de la actividad agrícola, el mejoramiento en los procesos productivos a través de asesoría técnica directa, el acceso a herramientas de trabajo y tecnología para optimizar las labores, y la constante búsqueda de vinculación con los mercados para asegurar un ingreso justo. Reducir las desigualdades socioeconómicas que persisten en los países de la región, por medio de la cooperación e integración regional y del desarrollo de políticas públicas que faciliten el acceso a la tierra, los insumos, el agua, a los adelantos de la ciencia y la tecnología, incluidas las tecnologías sociales, al crédito y los seguros, priorizar la adquisición de productos de la agricultura familiar como instrumentos importantes para fomentar la producción y la permanencia en el campo de los agricultores, campesinos e indígenas, la igualdad y la autonomía económica de las mujeres rurales, así como las asociaciones y cooperativas.
EDUCACIÓN
Potenciar el papel de la educación en todos sus niveles, entre los sectores prioritarios para la Comunidad en su objetivo de promover el desarrollo social de la América Latina y el Caribe.
CULTURA Y DIÁLOGO ENTRE CULTURAS
Avanzar en la integración cultural de la región, trabajando conjuntamente por la protección del patrimonio y la promoción y la difusión de la diversidad de expresiones culturales que caracterizan las identidades latinoamericanas y caribeñas y promover a todos los niveles la cultura a favor del crecimiento económico, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible, la generación de empleos y la integración latinoamericana y caribeña.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la transferencia tecnológica y la cooperación regional en estas áreas, identificando sinergias con relación a las políticas públicas de promoción en estas áreas. Incentivar nuevas formas de interacción entre los gobiernos, la academia y el sector productivo, apoyando la posible expansión de proyectos ya existentes en los mecanismos regionales y subregionales de integración y promoviendo iniciativas conjuntas en temas de interés común. Asimismo, fomentar la formación de recursos humanos con énfasis en ingeniería y ciencias básicas a través del intercambio regional.
DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL
Identificar las áreas más propicias para el desarrollo de políticas de integración productiva e industrial en coordinación entre los agentes públicos y privados para acelerar el desarrollo industrial inclusivo, fuerte y sostenible, conforme a las necesidades y posibilidades de cada país con el fin de transformar progresivamente la estructura productiva de la región, y elevar su productividad y eficiencia. Incorporar actividades de mayor valor agregado e intensidad en conocimientos para mejorar su inserción internacional y reducir la brecha de productividad, competitividad y de ingresos con el mundo desarrollado, mediante una mayor cooperación e integración regional, tanto en lo productivo como en lo comercial.
INFRAESTRUCTURA
Incrementar los esfuerzos para superar la brecha de infraestructura actual de América Latina y el Caribe, a fin de avanzar hacia un crecimiento complementario, recíproco y sostenible que promueva el desarrollo social, reduzca la pobreza, aumente la competitividad e impulse una mayor integración región
FINANZAS
Seguir evaluando los espacios de convergencia gradual y progresiva para el fortalecimiento de la arquitectura financiera regional y el fomento de la integración regional en materia de inversión y de cooperación financiera, con miras a asegurar la estabilidad financiera mediante la progresiva adopción de los estándares, principios y mejores prácticas internacionales, promoviendo el uso de los mecanismos existentes y la cooperación técnica en materia financiera, así como desarrollando nuevas estrategias y herramientas que contribuyan al desarrollo sostenible de nuestras economías, la equidad, la inclusión social y soberanía de nuestros pueblos.
PREFERENCIA ARANCELARIA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
Desarrollar una Preferencia Arancelaria Latinoamericana y del Caribe.
ENERGÍA
Reafirmar la necesidad de promover el desarrollo y la aplicación de políticas que garanticen el acceso y un suministro de energía socialmente incluyente, confiable, sostenible y competitivo, que sea respetuoso con el medio ambiente y con los marcos jurídicos y normativos de los países de la Comunidad. Incentivar una utilización eficiente de fuentes renovables, no renovables y no convencionales de energía de forma equilibrada, con la debida consideración a las necesidades y circunstancias particulares de cada país.
MEDIO AMBIENTE
Fortalecer la cooperación, coordinación, diálogo, convergencia, articulación, armonización y complementación de las políticas públicas nacionales en materia ambiental, así como la generación e implementación de planes, políticas y programas regionales para enfrentar problemas comunes en áreas prioritarias tales como: desarrollo sostenible, cooperación ambiental y erradicación de la pobreza, con base a la equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas en lo que se refiere al cambio climático. Incentivar las políticas públicas en el marco de lo establecido en la Agenda 21, los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y otros instrumentos relevantes, en armonía con la naturaleza y respetando a la madre tierra y la necesidad de que estos derechos sean implementados en el contexto de una visión de complementariedad de forma integral e independiente.
AGENDA DE DESARROLLO POST 2015
Participar activamente en el proceso de formulación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 a partir de la realización de consultas sobre las políticas y prioridades de desarrollo sostenible de la región, encaminadas, entre otros, a la erradicación de la pobreza y la eliminación de las desigualdades al interior de nuestras sociedades.
Cada uno de estos ítems genéricos, tiene una serie de puntos con propuestas específicas que pueden ser consultadas en el sitio de la Organización.
|
|

|
|
LOS MENDIGOS QUE LIMPIAN LA NUCLEAR FUKUSHIMA POR DENTRO
David Jiménez / Makiko Segawaiwaki
Sin ingresos y durmiendo en la calle, Tsuyoshi Kaneko recibió en 2012 la primera oferta de trabajo en años. Ochenta euros al día por un puesto de limpieza que solo tenía un inconveniente: se encontraba en una zona altamente radiactiva de la Zona de Exclusión Nuclear, en la prefectura de Fukushima.
Kaneko empezó a trabajar, sin máscara ni traje de protección, en las labores de descontaminación de la hoy desierta ciudad de Naraha. Meses después fue destinado en un puesto de control encargado de medir los niveles de radiactividad de los vehículos que entran y salen de la central. «Empecé a ver nublado y a perder la vista», recuerda el indigente de 55 años al relatar sus primeros problemas de salud, que hoy le mantienen inactivo. «Los médicos no encuentran la causa de mis problemas, pero yo sé que es la radiactividad».
Japón está llevando a cabo la mayor operación de limpieza radiactiva jamás emprendida, un intento de descontaminar una extensión equivalente a dos veces la ciudad de Madrid
Parques, fachadas, viviendas, plantas, vehículos abandonados y cada centímetro de tierra están siendo desinfectados con el objetivo de hacer habitables ciudades de las que fueron evacuadas cerca de 150.000 personas. A la vez, miles de operarios siguen luchando por detener las fugas radiactivas de la central, que no ha dejado de verter agua radiactiva al Pacífico. Fukushima Daiichi ha dejado de ocupar titulares, pero sigue sin estar bajo control.
La planta fue dañada tras el tsunami que golpeó la costa de Tohoku en marzo de 2011, provocando la muerte o desaparición de cerca de 18.000 personas y la mayor crisis nuclear desde Chernóbil en 1986.
Las explosiones en el interior de la central mantuvieron al mundo en vilo durante días y llevaron a un grupo de hombres anónimos a protagonizar una de las acciones más heroicas de la reciente historia japonesa. Mientras decenas de miles de personas trataban de abandonar el país, un grupo de voluntarios tomaron el camino inverso y se atrincheraron en Fukushima Daiichi para intentar apagar los incendios y reactivar los sistemas de refrigeración de los reactores.
Apodados inicialmente como los 50 de Fukushima, a pesar de que fueron muchos más, los trabajadores evitaron un desastre mucho mayor. Nada queda hoy, tres años después, del espíritu de sacrificio que conmovió al mundo y llevó a los voluntarios de Fukushima a ganar el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su «valeroso y ejemplar comportamiento».
Los héroes han sido reemplazados por mendigos, desempleados sin recursos, jubilados en apuros, personas endeudadas o jóvenes sin formación que en ocasiones trabajan por el equivalente a cinco euros a la hora, menos del salario mínimo en la prefectura de Fukushima.
La obligación legal de deshacerse de quienes han recibido el tope de radiactividad permitida obliga a renovar las plantillas constantemente. Las empresas de reclutamiento contratadas por Tepco, la compañía propietaria de la central, han delegado la captación de mano de obra barata en la única corporación japonesa capaz de facilitarla. Los yakuza, la mafia más adinerada y secreta del mundo, han pasado a controlar el suministro de empleados, beneficiándose de parte de los 75.000 millones de euros que serán invertidos en recuperar la zona en los próximos años.
El hampa controla desde hace décadas el mercado laboral clandestino en Japón. Las familias yakuza tienen la capacidad de movilizar a muchos trabajadores en poco tiempo y a menudo se convierten en la solución para empresas que emprenden grandes proyectos. Las redes criminales se encargan de cobrar los salarios y dan una pequeña parte a los empleados, que en el caso de la central de Fukushima pierden hasta el 80% del extra de peligrosidad que les corresponde.
Los sin techo solo cobran los días que trabajan, no tienen seguro médico y son obligados a pagar su propia comida. Tampoco reciben formación y, una vez que enferman, son desechados sin ninguna compensación. «No soy el único que ha sufrido daños por la radiactividad. Muchos de los que estábamos allí padecen consecuencias», asegura Tsuyoshi Kaneko, relatando los casos de compañeros que han ido cayendo enfermos
.
La policía japonesa arrestó el pasado mes de octubre a varios gánsteres que merodeaban las estaciones de trenes cercanas a Fukushima para reclutar a mendigos como Shizuya Nishiyama, un indigente de 57 años. Tras una vida trabajando como peón de obra, las empresas constructoras habían dejado de contratarle. Viajó desde la región de Hokkaido a la zona del tsunami con la esperanza de ser contratado en las labores de reconstrucción, pero tras un breve contrato temporal volvió a quedarse en la calle y terminó durmiendo entre cartones en la estación de Sendai.
Testigo desaparecido
Los yakuza gestionaron la contratación de Nishiyama en diciembre de 2012 y durante ocho meses trabajó recogiendo las hojas de árboles contaminadas dentro de la Zona de Exclusión Nuclear, el radio de 20 kilómetros alrededor de la planta que ha sido decretado inhabitable.
Los vómitos constantes, junto a una paga que menguaba con el descuento de los gastos de manutención, le llevaron a aceptar una promoción: pasó de reclutado a reclutador, utilizando sus contactos entre los vagabundos de Sendai para captar mano de obra. «No me arrepiento», dice Nishiyama al admitir que envió a algunos de sus amigos a trabajos que podían ser peligrosos. «Se llevan parte de tu salario y la situación allí es difícil, pero es mejor ser un trabajador nuclear que dormir en la calle en pleno invierno y sin comida».
Nishiyama desapareció hace dos semanas, poco después de hablar con Crónica, y nadie ha vuelto a saber de él. El pastor Yasuhiro Aoki, que tiene un refugio para víctimas del tsunami en la ciudad de Iwaki, teme que haya sufrido represalias después de que hablara con la prensa y su foto apareciera en una información de la agencia Reuters en la que se denunciaba la conexión entre la mafia y las agencias que reclutan empleados para Fukushima.
El propio religioso asegura haber sufrido el acoso de gánsteres por sus constantes denuncias de una situación que las autoridades y gran parte de la prensa japonesa prefieren evitar. «Es uno de los asuntos más sensibles en Japón. Las compañías creadas por los yakuza se hacen pasar por empresas normales que registran utilizando el nombre de graduados universitarios. Cuando alguien expone la verdad no les gusta», dice Aoki, que ha asistido a varios mendigos nucleares y recientemente recibió «la visita» de tres miembros del crimen organizado.
La utilización de los sin techo para realizar los trabajos más arriesgados en las centrales nucleares japonesas fue denunciada por Crónica por primera vez en 2003, años antes del accidente nuclear. La crisis devolvió a la actualidad una información que sigue siendo utilizada en Japón como alegato contra la energía nuclear y que en su primer párrafo ya citaba la central de Fukushima Daiichi como una de las que reclutaban a mendigos en los parques de Tokio.
El sueldo de Takashi ha caído a la mitad después de que los mafiosos decidieran cobrarle hasta su máscara de protección
Los indigentes eran conducidos a los reactores y otras zonas sensibles de la planta con engaños y recibían dosis de radiactividad superiores a las permitidas sin saber siquiera que se encontraban en una instalación nuclear. Varios de ellos han muerto o enfermado de cáncer desde entonces. Las familias siguen esperando una compensación, pero se enfrentan a algunas de las corporaciones más influyentes de Japón.
La explotación de los esclavos nucleares se ha agravado según crecían las necesidades de Fukushima Daiichi. Más de 50.000 empleados han pasado ya por la Zona de Exclusión Nuclear y las previsiones es que se necesiten otros 11.000 cada año. Carteles en las ciudades cercanas solicitan empleados, ofreciendo «ingresos adicionales» en comunidades que desde el tsunami ha visto como el desempleo se disparaba. Tepco, a pesar de todo, solo consigue cubrir dos tercios de sus necesidades de mano de obra en Fukushima.
La eléctrica ha anunciado que este año doblará la paga -hasta los 140 euros la jornada- y que construirá un complejo dedicado a mejorar la vida de los operarios. Pero la empresa también admite que el dinero extra seguirá yendo a las empresas de subcontratación e, indirectamente, a las redes criminales que las controlan. Una investigación de Reuters localizó hace unos meses hasta 733 empresas ejerciendo como subcontratas en la zona, un entramado cuya complejidad supera a la policía.
Las dificultades de Tepco para encontrar personal en un país con una tasa de paro de tan solo el 4% son buenas noticias para los yakuza, que a la capacidad de reclutar a miles de trabajadores suman la intimidación para evitar que abandonen sus puestos. Ni siquiera la enfermedad sirve de excusa. Empleados de una empresa subcontratada por la constructora Shimizu, una de las concesionarias, aseguran a Crónica que trabajan obligados y bajo la constante amenaza de Yamaguchi, la más poderosa familia de la mafia japonesa.
Sus jefes fijan horarios superiores a los permitidos, amenazan de muerte a los que tratan de escapar y en ocasiones agreden físicamente a los empleados. «Estamos esclavizados. No recibimos comida o máscaras protectoras», asegura un empleado de la ciudad de Mito. «El trabajo de descontaminación es como un gran campo de concentración».
Tsuyoshi Kaneko vive oculto desde que sus problemas de vista le obligaron a abandonar su trabajo en la Zona de Exclusión Nuclear. Dice que nunca fue informado de la cantidad de radiactividad que recibió, solo que no había superado el límite. Abandonó su puesto y vivió en un coche en la ciudad de Iwaki, hasta que un grupo de seis yakuza trató de forzarle a regresar. «Tuve suerte y pude escapar, pero otros trabajadores pagan las consecuencias con palizas y venganzas», asegura Kaneko.
Esclavos hasta 2017
Ni el gobierno ni Tepco pueden permitirse bajas en el ejército de empleados de la central y sus alrededores, entre otras cosas porque los trabajos ya llevan retraso. Las previsiones más optimistas llevaron a las autoridades a anunciar poco después de la crisis nuclear que las labores de descontaminación serían completadas este año.
La fecha fue revisada a 2017 el pasado mes de diciembre y antes deberán solucionarse problemas que incluyen qué hacer con la tierra, las plantas o el agua que ha sido removida y que todavía no tiene destino. Incluso si se logra volver a hacer habitable las 12 ciudades de la Zona de Exclusión Nuclear, los trabajos de desmantelamiento de la central de Fukushima Daiichi llevarían todavía tres décadas más.
Es una obra para la que Japón ya no podrá contar con sus héroes. Muchos de ellos se sienten engañados después de que su sacrificio quedara en el olvido. Tepco ha enviado cartas a algunos pidiéndoles que devuelvan las indemnizaciones que recibieron.
Los jefes amenazan a los que tratan de escapar: «Estamos esclavizados, es como un gran campo de concentración»- La mayoría ha tratado de ocultar su identidad porque viven en la zona devastada por el tsunami y temen ser discriminados por su asociación con la empresa a la que se culpa del hundimiento de la región.
El más conocido de los 50 de Fukushima,Masao Yoshida, murió en agosto de un cáncer de esófago que los médicos creen que no tuvo que ver con su exposición a la radiactividad. Yoshida era el director de la central y se encontraba en su interior cuando fue golpeada por el tsunami, cortando la electricidad y dañando tres reactores. «Al producirse la primera explosión pensé que todos íbamos a morir», dijo el ingeniero al recordar lo sucedido, describiendo el dolor de ver a compañeros heridos a su alrededor. «Aunque los niveles de radiactividad eran terribles, mis colegas se lanzaron una y otra vez a tratar de reparar los reactores».
Ninguno de los 250 empleados que se encontraban en la planta pidió marcharse, a pesar de la incertidumbre sobre lo que había ocurrido con sus familias y los riesgos para su vida. Otros operarios llegaron para reforzar sus trabajos y los 50 de Fukushima permanecieron durante nueve meses luchando por evitar un desastre mayor.
El momento crítico tuvo lugar cuando Yoshida rompió décadas de cultura corporativa en Japón y desobedeció a los superiores que desde Tokio le pidieron que dejara de enfriar los reactores con agua del mar porque temían que produjera más pérdidas económicas. Su decisión de ignorarles fue crucial para evitar una fuga radiactiva que habría puesto en riesgo a cientos de poblaciones, desde Fukushima a la capital.
El espíritu de Yoshida difícilmente podría encontrarse en los trabajadores que pasan estos días por la planta. La mayoría ni son voluntarios ni tienen otra opción. Tsuyoshi Kaneko creyó que trabajar en Fukushima le daría dinero suficiente para abandonar las calles. Shizuya Nishiyama encontró en la mafia que opera en la zona a la única empresa dispuesta a contratarle.
Takashi Nagi fue forzado a exponerse a la radiactividad para pagar una deuda de 5.000 euros que había contraído con un prestamista. El operario comparte un piso de dos habitaciones con otros ocho empleados nucleares en la ciudad de Iwaki, a una hora en coche de la planta. El salario que debía recibir se ha reducido a la mitad después de que los yakuza decidieran cobrarle incluso el alquiler de la máscara de protección. «Los hay que tras los recortes que se les aplican no cobran nada», dice el pastor Aoki, denunciando que los héroes de Fukushima han pasado a ser esclavos.
Kamikazes en la central
El Príncipe de Asturias de la Concordia de 2011 fue uno de los más anónimos hasta esa fecha. Aunque Japón mandó una representación a recogerlo, la mayoría de los trabajadores que salvaron Fukushima Daiichi de un desastre mayor no viajaron a España porque no querían develar sus nombres. El jurado los describió como un representantes «de los valores más elevados de la condición humana, al tratar de evitar con su sacrificio que el desastre nuclear provocado por el tsunami multiplicara sus efectos devastadores, olvidando las graves consecuencias que esta decisión tendría sobre sus vidas». Algunos de ellos llegarían a declararse «pilotos kamikazes», dispuestos a morir por salvar a la patria del peligro.
Fuente: http://www.elmundo.es/cronica/2014/02/02/52ecb785268e3ec34f8b456b.html
|
|
|
|

|
|
LA CRISIS EN UCRANIA: LA AYUDA QUE LA UE LE BRINDA A EEUU EN SU ENFRENTAMIENTO CON RUSIA
Por: Nazanín Armanian
Ucrania y la gran ofensiva de EEUU contra Rusia
24 feb 2014
En una conferencia patrocinada por la petrolera Chevron, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, revelaba que desde 1991 su país había invertido más de 5.000.000.000 de dólares en Ucrania, uno de los países más estratégicos del planeta, y no precisamente para erradicar la pobreza. La publicación (¿por Rusia?) de una conversación telefónica entre Nuland, una férrea antirusa procedente de la OTAN, y el embajador estadounidense en Kiev días antes, en la que ella se queja de la Unión Europea por ser incapaz de derrocar el Gobierno y afirma utilizar a un representante de la ONU –organismo internacional tratado como marioneta- para formar el nuevo ejecutivo, conforma la sospecha: ¿Está Washington detrás del golpe de Estados contra el Gobierno legítimo (con los mismos criterios del occidente) de Viktor Yanukóvich, elegido en 2010? Claro que aquí, nadie lo llamará “golpe de estado”, para poder reconocerlo como legal, lo mismo que se hizo con el golpe de Egipto por Al Sisi. Por otro lado, era sorprendente que Barak Obama pidiera tranquilidad a los manifestantes y diálogo al Gobierno, mientras los ultras como John Bolton y el senador McCain (¡éste hasta se presentó en la Plaza de Independencia de Kiev!) le exigían contundencia. ¿Hay un Gobierno neocon dentro o paralelo al Gobierno de Obama o se trata de un doble juego del presidente?
La realidad es más compleja de que “los ucranianos querían pertenecer a la UE y su Gobierno tirano se propuso impedirlo a balazos”. Al tiempo que los medios de comunicación convertían un asunto interno de Ucrania en una cuestión internacional, exagerando su impacto con el fin de allanar el camino de la injerencia de las potencias occidentales (¡preocupadas por la democracia en Ucrania que no en Arabia Saudí) nadie se enteró de la huída de la primera ministra tailandés Yingluck Shinawatra a no se sabe dónde por masivas protestas ciudadanas, o de la terrible matanza de los musulmanes en Myanmar.
El monopolio de la injerencia en los asuntos de otros Estados tiene un nombre: American exceptionalism
Corresponde a los ucrainólogos hablarnos del caldo de cultivo interno que propició una crisis de tal magnitud y de cómo 20.000 pudieron determinar el destino de 45 millones de personas. ¡Y no vale la justificación a la española de la “mayoría silenciosa”! Es inaudito que unos “revolucionarios” se jueguen la vida para entrar en una alianza económica y que ésta además sea una UE en bancarrota y con millones de parados, desahuciados y clases medias medias empujados a la miseria.
El modus operandi de la UE y Estados Unidos ha sido aplicar el modelo de las “primaveras” libia y siria: Protestas pacíficas convertidas, de repente, en levantamientos armados de bandas tenebrosas con disciplina militar que provocan caos y terror para dar la impresión del peligro de masacre y guerra civil. Que los dictadores respondan con una dura represión señala que ninguno representa los intereses de los ciudadanos.
La destitución de Yanukóvich con dicho métodos es un mal precedente para los Gobiernos europeos que casi a diario se enfrentan a decenas de miles de manifestantes contra la corrupción y el saqueo de sus ahorros.
Bruselas oculta la verdad. No dice a los ucranianos que:
1. La UE no había ofrecido a su Gobierno la integración en el club, sino un acuerdo de libre comercio (ver: La guerra del gas: de Ucrania a Siria y de EEUU a Irán) que destruiría la economía de un país que posee una cuarta parte de las “tierras negras” (chernozem, suelo agrícola que no necesita fertilizante) del mundo, además de carbón, uranio y hierro. Sus gentes empobrecidas creen que en este lado de Europa verían como los suecos, ignorando que en Bélgica, por ejemplo, uno de cada cuatro niños vive por debajo de la línea de la pobreza.
2. Que hoy estando en bancarrota, la UE no tiene interés en que en el ingreso de Ucrania. Si lo hiciera, Georgia, Azerbaiyán o Moldavia también se pondrían en la cola.3. Que países como Rumania o Bulgaria, que sí están en la UE, no han visto ni prosperidad económica ni derechos políticos y viven peor que hace 40 años. La Bulgaria socialista de entonces exportaba electricidad y productos agrícolas a Turquía y hoy su economía sufre tal parálisis que miles de sus ciudadanos cualificados han emigrado y el resto son simples consumidores de los productos de las potencias, adeudos hasta la medula.
3. Que en Bielorrusia, país que va a formar parte de La Unión aduanera, junto con Kazajistán y Rusia, las tasas de la pobreza y la del desempleo son del 2% y la Educación y Sanidad siguen siendo gratuitas y universales.
4. Que Bruselas y Washington en Ucrania están apoyando a la derecha más reaccionaria, a los grupos fascistas (como lo han hecho con Talibán y Al Qaeda) e incluso antisemitas que acusaban al Gobierno ser “marioneta de la mafia judía rusa”. Los partidos comunistas de las exrepúblicas soviéticas ya en diciembre advirtieron sobre la peligro de las fuerzas neonazis de Ucrania, que también avanzan en Europa Occidental.
De Buda a Lenin, de Bamian a Kiev
El derribo de la estatua de Lenin en Kiev, que era el símbolo del triunfo sobre los nazis (que no el de la URSS o de Rusia, ya que en los últimos tres años se han instalado otras 5 estatuas de Lenin y de Marx en distintas ciudades del país), ha sido tan significativo como la destrucción de la estatua de Buda en Afganistán por los talibanes, criatura nacida en los sótanos de la CIA, cuya misión era operar en otro país de la zona de influencia rusa.
Dominar Ucrania ha sido uno de los principales objetivos de Estados Unidos. Ya en 1989, Zbigniew Brzezinski, asesor de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, elaboró unos estatutos para una Ucrania independiente de la URSS. Los objetivos de la actual intromisión de Washington en Ucrania (que significa “Patria” en su idioma), son:
- Impedir que Rusia pusiera en marcha la Comunidad Económica Eurasiática, prevista para el 2015, y cuyo núcleo era Ucrania.
- Contener la exitosa recuperación del espacio soviético por Moscú, en Eurasia y Asia central.
- Irritarle a Putin, vengándose del caso de Snowden, que tanto daño ha hecho a Obama, y también condenar al fracaso las Olimpiadas de Sochi en las que Moscú ha invertido 50 mil millones de dólares y que iba a ser un escaparate de su poderío organizativo y deportivo.
- Restarle fuerzas para desafiar a Estados Unidos en otras zonas en disputa.
- Abrir el mercado de ucrania a los productos occidentales, a sabiendas que las mercancías ucranianas no podrán competir con ellos.
- Ponerle a kremlin nervioso y a la defensiva, preocupándole con “¿Qué será el próximo golpe?”
- Señalarle como modelo antidemocrático y antiderechos humanos y al occidental como el paradigma del paraíso, cuando en realidad ambos sirven a una élite mezquina putrefacta.
- Fortalecer su posición en la Nueva Euy de paso quiere ropa, ahora que los europeos occidentales dejan de ser sumisos ejecutores de sus órdenes, prevenir la formación de un eje París-Berlín-Moscú. No se le olvida que Alemania se negó a participar en la invasión de Irak en 2003.
Para arrastrar a Ucrania hacia su órbita, EEUU cuenta con varios planes:
*Plan A: Instalar un gobierno anti-ruso, que actúa de contrapeso a Moscú, y permita la integración del país en la OTAN como Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. El avance de la Alianza hacia las fronteras rusas se paralizó tras la intervención militar de Rusia en “la guerra de 5 días” contra la invasión de Georgia, respaldada por el Pentágono, en Osetia del Sur. El golpe de Estado contra Yanukóvich facilita una tarea primordial: cambiar la dirección de los servicios de inteligencia y el mando del ejército ucraniano y vincularlos con el Pentágono.
*Plan B: Si el futuro régimen no es amigo, al menos que convierta a Ucrania en un Estado tapón entre Rusia y Occidente. Lo prefiere débil e inestable, que una fuerte y socia de Rusia
*Plan C: La “Yugoslavizacion” de Ucrania, con imaginarias líneas divisorias étnico-lingüísticas (ruso/ucraniana) y religiosa (ortodoxa-católica), como apuntó en 1996 Samuel Huntington, basándose en el supuesto “choque de civilización entre los ucranianos orientales y los occidentales”. Estados Unidos aquí también seguirá la nueva política de la Casa Blanca: no a las intervenciones y riesgos innecesarios, sí a sacar provecho de las fracturas sociales existentes en los territorios de interés (Ver: Obama y su realismo aristotélico).
Ucrania, sentada en dos sillas
Desde su independencia en 1991, Kiev ha tenido que maniobrar entre Occidente y Rusia, salvando su difícil posición geográfica: la oposición de Yanukóvich en 2011 a la oferta rusa de fusionar la ucraniana Naftogaz con Gazprom, a pesar de que éste ofrecía precios más bajos para los consumidores ucranianos de gas, o negociar un acuerdo de asociación con la OTAN, mientras firmaba con Moscú los derechos de la Flota rusa del Mar Negro, son algunos ejemplos.
Será decisión suya si quiere ser otro Chipre o Grecia en la UE o un socio de importancia para Rusia: cola de león o cabeza de ratón.Geopolitical choices may be tweaked by the individuals in power, but the pressure of long-term national interests remains strong. El futuro lo determinará el peso de los intereses nacionales a largo plazo, lo cual impedirá la fidelidad absoluta de Kiev a Moscú o a Brúselas-Washington.
Vuelve el imperialismo alemán
Con 287 bases militares americanas en su suelo (Noruega tiene tres y España cinco), y tan sólo 200.000 efectivos propios, la gran Alemania no es más que un rehén de Estados Unidos, cuya canciller ha tenido que ir a la audiencia de su jefe en Washington una veintena de veces. Nuland, en su famosa llamada telefónica, se permite menospreciar a Alemania sin entender el riesgo energético que le supone una guerra abierta con Rusia. Aun así, la actual intervención de Berlín en los asuntos de Ucrania -apoyando a Vitali Klitschko, un millonario líder de la oposición, residente en Hamburgo-, marca un nuevo hito en la política exterior de los germanos, con la intención de:
- Poder ampliar su influencia hasta el Mar Negro y acceder a Oriente Medio por tierra a través de los Balcanes. Ya en 1917, Alemania exigió la entrega de Ucrania a los bolcheviques a cambio de la paz que pedían; también fue un sueño de Hitler que Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos estuvieran bajo el dominio de Alemania.
- Llenar el vacío que está dejando Estados Unidos en distintas zonas del mundo, a pesar de que hoy gobierna a una Europa debilitada y fragmentada.
- Los beneficios económicos de Ucrania – la mejor tierra agrícola de Europa, mano de obra cualificada y barata, de piel blanca y de fe cristiana-, deben ser superiores a posibles perjuicios que puede recibir desde Moscú; además cuenta con que Europa es el mayor cliente de Rusia.
La venganza rusa
Rusia no admitirá un régimen pro-occidental en el país más importante para su seguridad. ¿Dónde, cómo y cuándo responderá a estas provocaciones? Quizás lo haga en Irán, saboteando el acuerdo histórico firmado con Estados Unidos sobre su programa nuclear, o en Polonia o Rumania, ambos dependientes al gas ruso.
Rusia, desde Ucrania, amplía su línea costera hasta el Mar Negro, fortalece lazos con los más de 4 millones de ortodoxos, mantiene su base militar (también la aeroespacial), y accede a los amplios y abundantes productos agrícolas.
El Kremlin no puede perder esta batalla, tampoco quiere un enfrentamiento durante los juegos de Sochi, por lo que está usando su poder blando. Es consciente de que cualquier gobierno en Ucrania tendrá que hacer el mismo juego de equilibrio. La dependencia económica de Ucrania a Rusia es muy profunda, tanto que muchas de las grandes empresas del país tienen dueños rusos.
Lo sucedido cambia el equilibrio de fuerzas. La próxima parada del “caos controlado” puede ser Bielorrusia y después las regiones de la propia Federación Rusa.
Lo que hasta 1991 fuera la Guerra Fría, en la actualidad va tomando rápida temperatura.
Fuente: Amarelle 26/02/2014 – Punto y seguido
|
|

|
|
LA REPRESIÓN CONTRA LOS MAPUCHES EN CHILE, INCREMENTA LA RESISTENCIA DE LOS MISMOS
Se inició en Temuco, a sala llena, bajo un fuerte contingente policial, el juicio oral en contra del machi Celestino Córdova Tránsito, imputado por dos atentados incendiarios registrados hace prácticamente un año, entre ellos el que terminó con la vida del matrimonio Luchsinger-Mackay. El juicio se hace bajo reafirmaciones de inocencia de la autoridad ancestral Mapuche y es considerado como parte de nuevas formas de criminalización al Pueblo Mapuche..
Para el investigador e integrante de la Comunidad de historia Mapuche, Andrés Cuyul, la situación del Machi Celestino se inscribe en una nueva extensión de la criminalización estatal al Pueblo Mapuche, esta vez, a autoridades ancestrales: “En este contexto se inscribe una violenta arremetida política y de seguridad nacional el último año en contra de machi (autoridad espiritual y de sanación mapuche) de los territorios mapuche de Truf Truf (región de la Araucanía) y Pilmaiken (región de los Ríos), junto a las consecuencias materiales y presidio en el caso de las machi Millaray Huichalaf, Francisca Linconao, y los machi Tito Cañulef y Celestino Córdoba. Estas situaciones parecen esconder algo más que el aumento de los casos de mapuche criminalizados y encarcelados en situación de protesta social, toda vez que estos nuevos prisioneros políticos son autoridades espirituales y de salud para el pueblo mapuche…”
Karina Riquelme, defensora de Celestino, a una semana de iniciar el juicio que persigue por parte de la fiscalía y los querellantes cadena perpetua para el imputado, aseguró a Radio Bio Bio que derrumbarán toda la teoría de la fiscalía en el caso, ya que la bala que impacto al machi no correspondería a la que disparo Werner Luchsinger. Por su parte el abogado Pablo Ortega señaló a la prensa comercial que ”No existe prueba que lo sitúe en el sitio del suceso”, reafirmando la inocencia de su defendido.
En el contexto de este juicio y en el marco de la criminalización estatal se deja el Video de Subverso con el tema “Lo que no voy a decir”
|
|
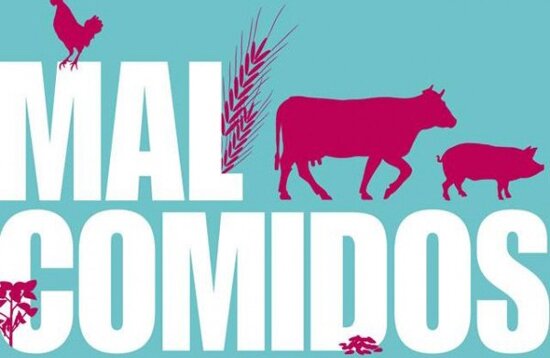
|
EL PERIODISMO SEGÚN MONSANTO
Por Soledad Barruti
Después de publicar un libro en el que revela cómo el sistema de alimentos está en crisis, la cronista Soledad Barruti recibió un mensaje de Facebook de un empleado de Monsanto. La empresa, conocida por no dar entrevistas, quería charlar con ella. Después de una conversación cordial, que no pudo ser grabada, Soledad siguió con su investigación. A los pocos días su foto con el logo de Monsanto en la frente se viralizaba en las redes sociales: el epígrafe la denunciaba como agente encubierto para colar mensajes de la compañía en la prensa. Días más tarde, luego de visitar un campamento de activistas en la ciudad de Malvinas Argentinas, recibió un mail del empleado: “No creo que en este asunto estés actuando como periodista sino más bien como activista. Que sigas bien”. Teorías conspirativas, boicots, escraches reales y muchas preguntas, en esta crónica que la autora escribió para Anfibia.
Los aprietes de Monsanto hacia el periodismo que no le es afín
—Cuidate —me dijo una científica cuando le conté lo que me había pasado—. La táctica de Monsanto es siempre la misma: primero intentan con la seducción, si no funciona te difaman y si seguís molestándolos, te demandan.
Hacía un mes que mi libro, Malcomidos, estaba en la calle: en 465 páginas dice Monsanto sólo 27 veces. Sobre la empresa en particular no cuenta nada que no se haya contado antes: que la compañía ingresó a nuestro país hace 50 años como una empresa de plásticos y que en 1996, aprovechando la plataforma menemista de ensordecimiento público, se consolidó para instalar su experimento de cultivos transgénicos a campo abierto y en la comida de todos. Que logró la aprobación de sus productos sin siquiera traducir sus estudios, cuando (salvo Estados Unidos) ningún otro país parecía querer abrirle la puerta. Que los dos caballitos de batalla de la producción transgénica que impulsaban se habían ido cayendo a fuerza de realidad: ni había menos hambrientos en el mundo (la cifra coquetea año a año entre los 800 y mil millones), ni los cultivos eran menos tóxicos que los no transgénicos (se usan cada vez más plaguicidas para trabajar esos campos por la resistencia que ganan las malezas e insectos). Para escribir eso no necesitaba una entrevista con Monsanto. Además, estaba segura de que no me la habrían dado. La empresa no da entrevistas salvo a medios y periodistas aliados.
Y sin embargo, el mensaje.
“Hola Soledad. Quería contactarte y no encontré otro medio más que este. Trabajo en Monsanto. Me gustaría conversar con vos sobre transgénicos y agroquímicos. Intercambiar opiniones y fuentes. Simplemente eso. Muchas gracias”.
Recibí este mensaje por Facebook, dos días antes de que un grupo de vecinos instalara un campamento frente a la planta que Monsanto estaba construyendo en el pueblo Malvinas Argentinas en Córdoba. La empresa nunca antes se había enfrentado a una acción como esa. Firmaba Pancho: Francisco Do Pico, gerente de relaciones gubernamentales de Monsanto. Un chico, según su foto de perfil, de treinta y pocos bastante parecido al príncipe William de Inglaterra.
Con cierta ansiedad angustiante le pasé mi teléfono y esperé.
Me llamó a la mañana siguiente.
— Nos gustaría invitarte a una charla acá en nuestras oficinas.
— Imagino que sabés lo que pienso: que no estoy de acuerdo con el modelo productivo que impulsa Monsanto.
— Sí, pero si hay algo que queremos en Monsanto es tener la posibilidad de generar un intercambio.
***
Hay hítos en la lucha antimonsanto que se repiten y se reescriben en el imaginario en todo el mundo. En India, la organización Vía Campesina incendió tres campos experimentales de Monsanto, y juntó en pocos días 10.000 firmas para que la empresa se fuera del país. En Haití, destrozada luego del terremoto de 2010, organizaciones campesinas marcharon al ministerio de Agricultura para oponerse a una donación de 475 toneladas de semillas híbridas que planeaba hacer la empresa, alegando que era un modo vil de terminar de enterrar al campesinado local: la presión fue tal que el gobierno admitió que no tenía modo de administrar y controlar organismos genéticamente modificados. En Hawaii, una mujer joven y hermosa de Molokai que vive con sus dos hijos junto a un campo de maíz transgénico de Monsanto empezó una cruzada luego de que su hijo menor enfermara por respirar una tormenta de polvo tóxica. En Perú un movimiento colectivo liderado por campesinos desde el interior y cocineros como Gastón Acurio desde las ciudades, logró que no se cultivarán semillas transgénicas al menos por diez años. En México donde el maíz transgénico estaba contaminando los cultivos locales frenaron las siembras de Monsanto por fuerza popular.
Europa se aferra a su principio precautorio (hasta que algo –una semilla transgénica o un agroquímico- no demuestre que no es dañino para la salud o el ambiente, no se usa) y desde su sociedad mantiene una guerra sin cuartel para que no ingresen más de lo que ya ingresaron.
“Monsanto es la semilla del diablo”, dijo el presentador de HBO Bill Maher en uno de sus shows más vistos de 2012. Y así, en cada lugar del mundo.
Hay un Día Mundial Contra Monsanto (12 de octubre) del que en 2013 participaron 500 ciudades en 52 países marchando con disfraces de esqueletos, máscaras de la muerte, entre ollas populares de maíz de mil colores: ese maíz que amenaza con quedar devorado por el maíz BT.
Hasta en China las luchas sociales contra esa empresa se volvieron la expresión más rotunda contra los desmadres cada vez más groseros del capitalismo. Tal vez porque los problemas que devienen del accionar de Monsanto se sientan todos los días a la mesa: Monsanto es lo que comemos. La compañía de semillas más poderosa del mundo y la dueña del 90 por ciento de las semillas transgénicas que existen. Son sus granos transgénicos lo que comen los animales de cría industrial (gallinas, pollos, cerdos, vacas, salmón); es el 80 por ciento de la comida industrial que tiene entre sus ingredientes soja o maíz transgénico (galletitas, chocolate, vinagre, patitas de pollo, helados, aderezos), y es la comida real –que tiene cada vez menos espacio donde crecer y menos mercado- en franca desaparición (frutales, girasol, trigo, herbívoros alimentados con pasto).
En la Argentina, también. Aquí, si uno habla de Monsanto, tiene que hablar de Malvinas Argentinas.
***
Pensé en muchas formas de ir al encuentro de Monsanto. Con abogado, con grabador, con cámara. Pensé preguntas que haría, pensé preguntas que me harían, anoté cosas que buscaría mirar.
Pero había pasado un mes desde el primer llamado y de Monsanto no había vuelto a saber nada.
De los que sí había sabido en ese tiempo era de los acampantes de Malvinas Argentinas. Lo sabía por las redes sociales, por los medios en Córdoba y, cada tanto, por los diarios nacionales. Y lo sabía por algunos campantes que me escribían cada tanto.
La movilización había empezado en otro pueblo cercano, en Ituzaigó, a mediados de 2012. Luego de 12 años de lucha, un grupo de vecinos cordobeses habían logrado llevar a juicio a un aplicador de agroquímicos (Edgardo Pancello) y a un productor sojero (Francisco Parra) por fumigación ilícita y contaminación dolosa. O sea, por arrojar químicos venenosos sobre sus casas, patios, veredas, tanques de agua; por volver tóxico el aire que respiraban cientos de familias. Con 169 casos de cáncer y 30 muertes por esa enfermedad asumidos por la justicia (los demandantes denunciaban el doble de casos), en el derrotero que atravesó durante esa década el caso de Ituzaingó se fue volviendo un emblema para el resto de los pueblos fumigados del país: hay aproximadamente 12 millones de personas que viven en zonas rurales.
El mismo día que el tribunal, en vez de mandarlos presos, inhabilitó por ocho y diez años a los acusados, Monsanto anunciaba, por teleconferencia desde Nueva York acompañados por la presidenta Cristina Fernández sus planes para Malvinas Argentinas: instalarían ahí la acopiadora de semillas más grande del mundo.
Ese anuncio fue lo que faltaba.
—Busqué en internet la mayor cantidad de información que pude y lo fui corroborando en la realidad: con mi marido íbamos a un campito que teníamos por acá cerca y veíamos como mes a mes había menos vida: ni animales, ni pájaros, ni bichos. Sólo soja y esos venenos que huelen agrio y lo matan todo —cuenta Beba, una abuela de cejas rubias, casi transparentes, que enciende sus ojos como rayitos negros cuando habla de la fuerza colectiva que sintió cuando se juntó con sus vecinos para alzarse contra el atropello.
Al principio eran 300 en contra de una inversión de $ 1.500 millones. Los 300 repetían lo mismo: para autorizar el proyecto no había habido evaluación interdisciplinaria de impacto ambiental a nivel provincial como exige la Constitución de esa provincia y que los venenos que se iban a usar estaban prohibidos en Europa.
En unos días había abuelos, padres, chicos, maestros, cocineros, talleristas, desocupados, hippies, universitarios, veganos, carnívoros, troskistas, idealistas y otros que buscaban cómo darle forma a la protesta. En un momento, el 18 de septiembre, estaban frente a la planta de Monsanto celebrando una primavera que no parecía primavera –“un día de viento norte furioso que te golpeaba en las piernas y en la cara –dice Beba– ese viento que se desata porque en Córdoba no han quedado ni árboles”- cuando alguien dijo: “¿Y si nos quedamos?”. Y se quedaron.
Virginia Basualdo es de una delgadez que alguien podría confundir con fragilidad y una esperanza que lo enciende todo. Apenas pasó los treinta años, es madre de dos chicos de cuatro y dos, a los que cría sola. “Como muchos en Córdoba, estoy harta de que nos pasen por encima. La secretaría de ambiente en esta provincia es un chiste: ha dejado que cualquier proyecto se concrete sin medir las consecuencias. Vivimos entre incendios, crisis hídricas, contaminación. Por eso cuando me enteré del bloqueo de Malvinas fui sin pensarlo. Por fin, dije. No me preguntes por qué, fue una especie de premoción. Y llegué y los vi, dije: acá me quedo. Si hay una batalla en el mundo que me interesa pelear es esta: Monsanto mata, contamina, envenena. Y yo los voy a frenar. Voy a frenarlos por mí pero sobre todo voy a frenarlos por mis hijos”.
El acampe lleva varios meses, pero los eventos más intensos ocurrieron, atomizados, en esa primera etapa. Ocho días de furor colectivo sostenidos en ganar los días esperando que no sucediera lo que intuían inminente: que los fueran a sacar. El jueves 26 de septiembre miembros de la UOCRA caminaron por el acampe, solo eso: una afrenta pasiva y temeraria. “Mandaron a los de la UOCRA a apretar”, me escribió Virginia, “no sabemos qué puede pasar pero ahí estaremos aguantando”. Tres días después la policía reprimió con palos, con gas, con balas de goma.
En lo que quedaba de septiembre y avanzaba octubre en el acampe pasó de todo: llegó el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, llegaron los medios de todo el país, llegaron vecinos de otras provincias, los acampantes hicieron demandas judiciales y Monsanto siguió intentando sortear el piquete pero sin llamar más la atención.
La lucha se consolidó y llegó a Río Cuarto: allí, el intendente terminaría impidiendo la concreción de otro proyecto de la empresa.
***
Monsanto tiene un pasado fascinante que empieza en Missouri a comienzos del siglo XX con un joven químico, John Francis Queeny, casado con una tal Olga Monsanto. John quiere venderle sacarina al mundo y logra hacerlo cuando encuentra a un comprador perfecto, otra incipiente empresa norteamericana: Coca Cola.
Desde el comienzo, Monsanto –nombre elegido por JFQ más como agradecimiento a la familia de su esposa por poner el capital inicial que como tributo amoroso– tiene éxito. Tanto que logra ubicarse en el epicentro de la floreciente industria química que exploró plásticos y sustancias de lo más diversas, hasta que le llegó el momento del verdadero éxito: ese que se armó con el mundo en guerra. Bayer, Dow Chemical, Monsanto: todas las empresas que están detrás de la agroindustria tienen un pasado de guerra sucia. Monsanto estuvo detrás de la fabricación del Agente Naranja, por ejemplo. En su acción civil fabricó y vendió el contaminante cancerígeno PCB (utilizado para enfriar generadores eléctricos en todo el mundo), ocultando los estudios que alertaban que se trataba de un contaminante cancerígeno, como fue demostrado en la demanda que iniciaron 3500 víctimas en Estados Unidos y que le costó a la empresa 700 millones de dólares.
“Muchas de las cosas que se dicen malas de nosotros vienen del pasado”, les dijo Francisco Do Pico a los vecinos del Valle del Conlara en San Luis en una reunión de “intercambio”. “Esa empresa no existe más. Lamentablemente en su momento no se cambió de nombre, la empresa se siguió llamando como se llamaba. Y todavía nos vinculan con muchas cosas que para nosotros es difícil explicar o hacernos cargo porque ni habíamos nacido en ese entonces”.
La Monsanto de hoy –la que vende semillas y agroquímicos y oculta ese pasado reciente–, señalan los directivos de Monsanto, es la que entró en escena en el momento histórico de “la guerra contra el hambre”, ésa que empezó en la Revolución Verde a fines de los 60 y se completó en los 90 con la Revolución transgénica: cuando lograron dar con plantas que sobrevivieran a los agroquímicos que querían vender. Monsanto fue pionera en la tecnología aplicada al agro, marcándole al planeta un rumbo trazado por un maíz que exuda su propio insecticida y plantas de soja que pueden ser bañadas en un herbicida sin morir: glifosato.
Con millones de dólares en publicidad, en campañas políticas, en ciencia aplicada a esa industria, Monsanto avanzó. Con eso y con un bufete de abogados que impuso contratos leoninos sobre los productores, tanto con sus clientes como con los que no querían serlo. Así, en todos los países que tuvieran leyes de patentes lograron cambiar las formas que habían regido a la agricultura desde siempre: los productores deben comprar las semillas cada vez que quieren sembrar, no puede guardarlas ni reutilizarlas ni mucho menos compartirlas. Violar ese contrato termina en demandas millonarias.
En 2003 el Centro de Seguridad Alimentaria en Estados Unidos analizó la situación de los agricultores en ese país y dijo que Monsanto “ha usado investigaciones, mano dura y persecusiones despiadadas” contra ellos. Ni siquiera los que no son clientes de la empresa están a salvo de algo así. Percy Schmeiser es un productor canadiense que se hizo famoso porque Monsanto lo llevó a la corte y a la quiebra luego de que encontraran que sus cultivos habían sido contamiandos con transgénicos por los cultivos vecinos.
Ninguno de los pasos que ha dado la compañía últimamente hace pensar que vayan a suavizar la presión: unos meses atrás Monsanto compró Climate Corporation, una empresa con 200 científicos que generan 50 terabytes de datos sobre campos privados por hora. Qué hará Monsanto con esa información es todavía un misterio.
Ahora bien, aunque hay libros y documentales (el más famoso, El Mundo según Monsanto, de Marie-Monique Robin) dedicados a desentrañar los manejos non sanctos de la empresa, Monsanto invierte miles de millones de dólares en lobby y publicidad, dejando circunscripto el debate que le resulta incómodo lejos de los grandes de medios de comunicación.
Quien quiera profundizar en los costados más oscuros del negocio (el ahogo de los productores, los litigios, los debates científicos) deben andar a oscuras por las grietas filosas de la información que circula a raudales en espacios tan inciertos como internet.
Monsanto en Google tiene casi siete millones de entradas. Algunas son de información oficial, otras de estudios independientes, muchas de grupos de protesta y otras muchas de mitos e historias improbables que nadie sabe de dónde salen.
Hay quienes afirman que Monsanto es la CIA, o la OTAN, o el GEOF. Otros arriesgan que la empresa es el plan final de una familia de judíos perversos y muy ricos y poderosos que quieren crear un nuevo orden mundial: los Rothschild.
También hay quienes ven a Monsanto arrojando estelas químicas sobre la población para diezmarla. Y no faltan los que con la mente atraviesan la órbita terrestre hasta llegar a los aliens y dibujan en el cuello de Obama señales de un reptil comandado por Monsanto.
Y Monsanto escucha todo eso -la información seria y la inexplicable- y calla. Y así, resguardados en ese silencio ominoso despliegan su mejor estrategia: lograr que otros peleen o se rían en su nombre.
***
“Hola Francisco me interesaría concretar esa charla que me habías propuesto. Tengo varias cosas que me gustaría preguntarles”, escribí unos días antes de viajar a Córdoba.
“Hola Soledad, no me olvidé de nuestra reunión, lo tengo re presente, pero el bloqueo a nuestra planta de Córdoba nos tiene ocupadísimos”, respondió enseguida. “¿Semana que viene?”.
“Dale. ¿Miércoles por la mañana? Tengo una serie de preguntas. ¿Puedo llevar grabador?”
“Preferiría que hagas llegar todo por escrito y nosotros te contestamos por escrito.
Hablemos tranquilos igual. En off”.
Le aclaré que iría como periodista, que aunque no fuera con grabador, me interesaba utilizar la información para posibles artículos.
No me respondió entonces sino dos días después, también por mail: “Te paso aquí varias cosas que hacen a la otra campana.
“Tarea para el fin de semana. Realmente te sugiero que leas a Mark Lynas. Ex ambientalista convertido que a nosotros no nos quiere, pero que si quiere la biotecnología”, terminaba.
Conocía a Mark Lynas, un famoso activista contra el cambio climático, colaborador de medios como The Observer y Ecologist y creador de la película The age of Stupid, que intempestiva y sospechosamente a comienzos de 2013 empezó a dejar de defender lo que había defendido. “Lamento haber iniciado el movimiento anti-transgénico a mediados de los 90 ya que con ello ayudé a demonizar una importante opción tecnológica que puede utilizarse en beneficio del medio ambiente”, dijo, haciendo que uno se preguntara:
¿Qué hace que una persona que piensa A, de repente, empiece a decir “A es lo peor”?
Frente a la Plaza San Martín de Retiro, entre una tarjeta de crédito y una compañía de seguros, se despliegan los pisos de Monsanto en Capital Federal. El departamento de finanzas, de comunicación, de desarrollo, de legales. Paredes de ascensores ploteados de verde, gigantografías de maíz. Una especie de agro porn que un poco asusta. Sillones de un cuerpo armados, tapizados de un lila gastado que se funde con un marrón pálido. Una mesa ratona con revistas de negocios para el campo: problemas en el campo, soluciones para el campo. La recepcionista –pelo negro encrespado, ojos redondeados, sonrisa estática, y fervorosa simpatía—, la luz tenue, el silencio de un mundo de oficinas que se oculta tras una puerta de vidrio que muestra una pared de durlock verde pálido.
Según la consultora Great Place to Work, que tiene por cliente a Monsanto, Monsanto es una de las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina.
Francisco Do Pico es alto, rubio, de ojos claros y dientes grandes. “Esto es Monsanto”, dice mientras me conduce por los pasillos asfixiantes –típico salón de mega empresa- hacia una oficina cerrada: “Reacomodamos el lugar y ahora se parece a las oficinas de Google”. Boxes con sus separadores que antes llegaban al techo serruchados a la mitad. Un lugar que empieza y termina en sí mismo como una cápsula de escritorios, donde ahora todos hacen lo que unos meses antes no: se ven las caras.
|
|
|

|
¿TORMENTA EN WALL STREET?
Por Gemán Gorraiz Lopez
Martes, 28 de Enero de 2014 08:38
Análisis del nerviosismo bursátil mundial provocado por la concatenación de factores económicos desestabilizadores.
El inicio de la retirada por la Fed de sus medidas de estímulo a la economía estadounidense consistentes en 85 millones de $ mensuales destinados a la compra de activos , ha provocado el nerviosismo en Wall Street con el Dow Jones de Industriales lo que ha conllevado que la barrera estratosférica de los 16.000 puntos haya saltado por los aires y se encamine hacia la barrera psicológica de los 15.000 puntos tras una caída semanal acumulada cercana al 4% debido a la psicosis vendedora originada por la devaluación del peso argentino y el remate de activos en mercados emergentes.
Así, la crisis en las divisas en mercados emergentes ha provocado que los inversionistas hayan preferido distanciarse de activos de renta variable como el mercado de valores de Dow Jones, lo que aunado con el preocupante dato de actividad manufacturero de China del mes de Enero que se contrajo tras seis meses consecutivos de expansión ( según el Índice gerente de compras (PMI) elaborado por HSBC/Markit cayó hasta los 49,6 puntos, por debajo del nivel de 50 puntos que indica expansión) ha provocado una tendencia vendedora en las plazas europeas y asiáticas, por lo que no sería descartable que los bajistas se alcen con el timón de la nave bursátil mundial y derive en una psicosis vendedora que podría terminar por desencadenar el estallido de la actual burbuja bursátil tras unas ganancias récord en el 2013 del 28,5% en el Dow Jones Industriales; del 29,6% e el S&P 500; del 21% en el IBEX 35 y más del 40% en el Nikkei japonés , rememorando valores de 1.997.
Génesis de la actual burbuja bursátil
La burbuja actual sería hija de la euforia de Wall Strett (y por extrapolación del resto de bolsas mundiales) tras las políticas monetarias de los grandes bancos centrales mundiales que han inundado los mercados con centenares de miles de millones de dólares y euros con la esperanza de relanzar la economía, más aún cuando las colocaciones sin riesgo ( deuda de EEUU o de Alemania), no retribuyen nada a los inversionistas.
Racionalidad limitada: La desconexión con la realidad por parte de los inversores les llevaría a justificar la exuberancia irracional de los mercados ( creándose un mundo virtual de especulación financiera que nada tendría que ver con la economía real) y a extrapolar las rentabilidades actuales como un derecho vitalicio lo que unido a la pérdida de credibilidad de las agencias de calificación como Moody's (al no haber predicho la actual crisis), coadyuva a que el mercado permanezca insensible al recorte de rating de las compañías que cotizan en la bolsa.
Especulación: El proceso especulativo impulsa a comprar con la esperanza de sustanciosas ganancias en el futuro, lo que provoca una espiral alcista alejada de toda base factual. Así, el precio del activo llega así a alcanzar niveles estratosféricos hasta que la burbuja acaba estallando (crash) debido a la venta masiva de activos y la ausencia de compradores, lo que provoca una caída repentina y brusca de los precios,( hasta límites inferiores a su nivel natural) dejando tras de sí un reguero de deudas ( crack bursátil).
Incertidumbre sobre el nivel suelo de los valores bursátiles: Un inversor está dispuesto a pagar un precio por una acción si le reporta dinero en el futuro, por lo que el valor de dicha acción es el total de flujos esperados. El nivel suelo de las Bolsas mundiales, (nivel en el que confluyen beneficios y multiplicadores mínimos), se situaría en la horquilla de los 10.000 y 11.000 puntos en Mercados Bursátiles como el Dow Jones, debido a la mayor virulencia y profundidad que presenta la crisis económica y muy lejos de los estratosféricos valores actuales ( rozando los 16.000 puntos y rememorando valores de 1.997).
Sin embargo, los inversores empiezan ya a sentir el vértigo de la altura ya que se espera que a lo largo del 2014 baje el porcentaje de los resultados empresariales que se destinarán a dividendos así como el número de empresas que repartirán el mismo y además, tras el freno a las políticas monetarias destinadas a reactivar la economía por parte de la Fed, los inversionistas intentarán exponerse menos al riesgo con el consecuente efecto bajista en las cotizaciones de las acciones.
Se habría así producido un cambio en las expectativas del mercado, existiendo ahora la convicción de que las políticas de rescate financiero ( Programa de Apoyo para activos con problemas (TARP) llevado a cabo por las Administraciones y las sucesivas bajadas de tipos de interés de la Fed y el BCE habrían aliviado los problemas de liquidez de las entidades financieras, pero no impedirán que los bancos se sigan descapitalizando y necesiten más inyecciones de capital.
Ello unido al incesante aumento de la Deuda externa contribuirá a que la prima de riesgo aumente y el crédito siga sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales, lo que aunado con el hecho de que los diferenciales de rentabilidad entre las emisiones de deuda pública entre los diversos países del primer mundo han aumentado en los últimos meses, (lo que conlleva un encarecimiento y mayores dificultades para obtener financiación exterior) y la reducción de las exportaciones de los países emergentes debido a la severa constricción del comercio mundial, podría provocar el estancamiento de las economías occidentales en el 2014, con lo que asistiremos a la enésima corrección a la baja de las optimistas previsiones del FMI para la economía mundial en el 2014 que estimaba tasas de crecimiento positivas del 1,4% para la Eurozona; del 2, 8 % para EEUU y del 3,7% para el conjunto del PIB mundial.
Si a ello le sumamos el riesgo latente de un default controlado de los países periféricos europeos, (Grecia, Portugal, Italia y España), las dudas sobre la capacidad de endeudamiento de EEUU, el estallido de la burbuja inmobiliaria en China (la inversión enfocada en el sector inmobiliario aumentó un 23 % en el 2013, por lo que los expertos estiman que de producirse dicho crash causaría un impacto a nivel global 10 veces superior al que provocó el colapso del emirato petrolero de Dubai), la existencia de factores geopolíticos desestabilizadores ( Siria, Irán, Libia, Ucrania, Corea del Norte) y el regreso de la especulación en las commodities agrícolas de la mano de los fondos de inversión podría producir una psicosis vendedora y originar un nuevo crack bursátil en el 2014.
Dicho estallido tendría como efectos benéficos el obligar a las compañías a redefinir estrategias, ajustar estructuras, restaurar sus finanzas y restablecer su crédito ante el mercado y como daños colaterales la ruina de millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la estratosfera, la inanición financiera de las empresas y el consecuente efecto dominó en la declaración de quiebras.
|
|
|
EL BUEN VIVIR URBANO
Intelectuales, universitarios y movimientos sociales reflexionan desde hace tiempo sobre nuevas formas de un “vivir bien urbano”. Recuperando un concepto de los pueblos andinos, debaten sobre una posible transición hacia un modelo que no mercantilice la vida y no destruya la naturaleza. Algunos apuntes sobre la búsqueda de un paradigma alternativo a la especulación inmobiliaria y la privatización de la vida en la ciudad.
Debates en torno al extractivismo y el Buen Vivir
Por Florencia Yanniello
El buen vivir, Sumak Kawsay en Quechua o Suma Qamaña en Aymará, es un concepto acuñado por los pueblos originarios andinos del centro de América Latina, que ha sido retomado por otros pueblos indígenas, movimientos sociales y por intelectuales latinoamericanos y europeos. Hoy en día se habla de buen vivir en distintos ámbitos, como una posible salida al modelo capitalista. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de buen vivir?, ¿Podemos traducir este concepto y modo de vida a nuestras ciudades occidentales?
Muchos escucharon hablar por primera vez de buen vivir cuando se incorporó en la en la Constitución Boliviana, este concepto que engloba una serie de ideas que implican una propuesta alternativa al sistema capitalista. Sin embargo, en muchos ámbitos de militancia social, política y cultural, se recupera esta noción para repensar los espacios, las ciudades, las asambleas o los barrios, desde una perspectiva intercultural.
Vivir Bien vs. Vivir mejor
El buen vivir se define por oposición al “vivir mejor” de la lógica neoliberal y propone un modelo de vida mucho más justo para todos, por el contrario del capitalismo, en donde muchos tienen que “vivir mal” para que unos pocos “vivan bien”. La monetarización de la vida en todas sus esferas, la desnaturalización del ser humano y la visión de la naturaleza como un recurso que puede ser explotado indefinidamente, son los puntos del modelo capitalista que más cuestiona el buen vivir.
Gloria Caudillo Félix, investigadora de la Universidad de Guadalajara, México, en su texto “El buen vivir, un diálogo intercultural”, plantea que este concepto no es “una propuesta romántica de volver a la vida silvestre, como se les ha querido ver en muchas ocasiones a los pueblos indígenas por parte de algunos grupos”, sino que “su propuesta está inscrita en el debate actual de la crisis del sistema capitalista y del deterioro del medio ambiente”.
Caudillo Félix, señala que este concepto implica saber vivir en armonía y equilibrio entre las personas y con la naturaleza, contradecir la lógica capitalista, su individualismo inherente, la monetarización de la vida, la desnaturalización del ser humano y la visión de la naturaleza como un recurso que puede ser explotado. “Vivir bien implica cambios drásticos en la forma de vivir, producir y consumir. Además se trata de vivir bien, en igualdad de oportunidades, no como en occidente, que el vivir mejor significa el progreso ilimitado, el consumo inconsciente; incita a la acumulación material e induce a la competencia”, reza el artículo de la investigadora mexicana.
Por su parte, el escritor y pensador uruguayo Raúl Zibechi, uno de los referentes latinoamericanos en la materia, plantea que el Buen Vivir es, de todas las creaciones teórico-prácticas de los movimientos, la más removedora. “Por primera vez en occidente se acuña un concepto y una idea que va contra la corriente y que ya no solo critica el desarrollo, que eso hace medio siglo que venimos discutiéndolo, sino que además ofrece una alternativa que la mayoría no está dispuesto a asumir, pero es real, de gente que vive de otra manera”.
Según Zibechi, la propuesta no es teórica, ya que no sólo plantea los aspectos negativos del desarrollo, sino que además postula una posibilidad concreta de vivir bien, en armonía con la naturaleza, con otras personas y hasta con las tecnologías.
“No es solamente un tema ambiental, como muchas veces se lo simplifica, es una filosofía de vida integral, que recién estamos empezando a vislumbrar como una alternativa a la crisis civilizacional, porque lo que muestra el buen vivir no es que hay una crisis económica o ambiental, es que la civilización occidental ha llegado a un punto de no retorno, de no va más. Creo que la gente es conciente, el hecho es buscar alternativas”, agrega.
Por su parte, el politólogo y sociólogo argentino, Atilio Borón, coincide en que “lo que ha entrado en crisis irreversible es el modelo del progreso basado en la expansión ilimitada del consumo de bienes materiales, o sea que estamos ante la insustentabilidad absoluta de ese modelo”.
En este sentido, señala que hay aspectos del buen vivir que son traducibles a nuestras sociedades actuales: “El buen vivir y las nuevas concepciones son absolutamente necesarias, este modelo es insostenible, no sólo desde el punto de vista social, político y económico, sino fundamentalmente desde el punto de vista ambiental”.
Borón, considera que esta concepción es aplicable a una sociedad como la argentina, “aunque no se puede hacer al margen de un proceso revolucionario”. “Esto no es algo que vaya a salir gradualmente, sino que va a surgir producto de los violentos extractores de un viejo orden que no va a querer aceptar ese cambio y que tiene todas las armas en la mano”, agrega.
De la producción a la especulación
“Estamos defendiendo un patrón de consumo impulsado por EEUU que nos lleva al suicidio de la civilización, como dice Noam Chomsky, que prefiere someter al mundo a una hecatombe, antes de cambiar un patrón de consumo, ya que lo consideran absolutamente intangible e incorregible”, manifiesta Atilio Borón.
La expansión de la frontera agrícola, la megaminería y el crecimiento indiscriminado, genera, además de contaminación, la expulsión de comunidades de pueblos originarios y campesinas y la destrucción las economías regionales. Éstas son algunas de las consecuencias más visibles del sistema capitalista basado en el extractivismo.
En este sentido, Raúl Zibechi sostiene que en la mayoría de los países latinoamericanos se conocen dos modelos en los últimos años: el modelo de desarrollo industrial y el neoliberal. “En el primero lo que teníamos era un desarrollo de la industria, tanto para consumo interno como la industria de exportación, en la cual había muchos trabajadores, en la producción y muchos consumidores”. Zibechi plantea que en este primer modelo, la regulación se hacía de forma tripartita en base a acuerdos y negociados entre el Estado, las patronales y los sindicatos, y se requería de una fuerte regulación y organización. “El modelo neoliberal extractivo funciona de una manera totalmente distinta: en una punta, hay muy pocos productores, porque tanto la soja como la minería requieren muy poca mano de obra, y en la otra punta, no hay consumidores, y se sostiene en base a una escasa regulación por parte de Estado. La ausencia de personas en los territorios del extractivismo es una característica central”, manifiesta.
El escritor uruguayo, sostiene que el modelo industrial quebró porque el capital “estaba viendo sus ganancias reducidas y se pasó a una instancia especulativa en donde escalan los precios del petróleo, las materias primas y en donde empieza a haber derivados financieros y una especulación fuera de control”.
“El modelo actual es básicamente especulativo; en el industrial se demoraba diez años en amortizar la inversión. Ahora los sojeros, en cuatro meses amortizan y superan la inversión, y eso no es producción, es especulación o tiene las características de la especulación bajo una excusa productiva”.
Zibechi agrega, que para salir de este modelo especulativo, la única alternativa es la vuelta a la producción, considerando además que “aquel modelo industrial integraba y este modelo excluye, y marginaliza a sectores enteros de la población”.
En relación a esto, Atilio Borón, señala que “el capitalismo está enfrentado de una manera cada vez más violenta con la naturaleza”. En ese sentido, plantea que no existe una solución al problema dentro del capitalismo: “Tenemos que pensar una estrategia para ir saliendo de este sistema y subrayo lo de ir saliendo, porque en la izquierda argentina, que es un poco sectaria y muy dogmática, se piensa que la salida del capitalismo mediante la revolución es un simple acto, como si fuera un decreto, y en realidad las revoluciones son procesos, no son acontecimientos que pasan una sola vez y engendran un nuevo mundo“.
Por su parte, Zibechi aclara que la producción y el consumismo no van de la mano y que la característica fundamental del capitalismo es la especulación financiera y la “acumulación por despojo”. “Ha cambiado la forma de accionar del gobierno, en los años noventa fueron las privatizaciones, hoy en día es extractivismo, como la minería a cielo abierto. Hay países en donde hay gobiernos de derecha, extractivos y de izquierda, extractivos también”.
Extractivismo urbano
“El extractivismo ha llegado a las grandes ciudades. Pero no son los terratenientes sojeros ni la megamineras, sino la especulación inmobiliaria la que aquí expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio, se apropia de lo público, provoca daños ambientales generalizados”, señala Enrique Viale, abogado y presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Viale, sostiene que se ha impuesto un sistema especulativo, que implica privatizar beneficios y socializar los costos. Además, expresa que el extractivismo urbano tiene las mismas características que el extractivismo no urbano de la cordillera o el campo, que también tiene que ver con la acumulación o por despojo. “En nuestro caso no es ni la soja ni la megaminería, sino la especulación inmobiliaria la que produce esto y son las grandes corporaciones, como IRSA –una gran desarrolladora inmobiliaria- en la Ciudad de Buenos Aires, o los grupos económicos que hacen los countrys en las afueras de La Plata y que también provocaron un pasivo que vimos con las últimas inundaciones”, expresa.
En esa misma línea, Zibechi plantea que la gran ciudad es “el hecho más insustentable de la humanidad” y que debe ser puesta en debate ya que hoy en día el 80 % de la humanidad vive en ciudades. “El primer obstáculo del buen vivir es la gran ciudad, el segundo es la velocidad y la híperconectividad”
Desde la lógica del buen vivir, se plantea que no sólo en el campo se puede vivir de otra manera, sino que se puede pensar en “escaparle” a la lógica extractivista en las ciudades.
Uno de los desafíos y de las preguntas más complejas parece ser si es posible llevar el concepto de buen Vivir a comunidades urbanas occidentales, como nuestras ciudades. En relación a esto, el arquitecto Jorge Lombardi, Director del Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), señala que “se debe partir de pensar qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de espacio físico tenemos para lograr esa ciudad, cómo la vamos a ir consiguiendo, para tener un plan estratégico, con la idea de la flexibilidad”.
En la misma línea, el abogado Enrique Viale, plantea que “el buen vivir es un concepto dinámico que puede ser adaptado a las luchas por el derecho a al ciudad: “Se trata de una disputa de sentidos, sobre qué es lo público, qué es un espacio público, qué es una calle, qué es una plaza, para qué sirven, si tienen sólo un sentido paisajístico. Esa disputa es la que tenemos que dar y es la que estamos dando”.
Viale, sostiene que la especulación inmobiliaria “convierte los bienes de uso en bienes de cambio” y que se debe lograr “que las calles no sean sólo vías de comunicación de flujos del capital -como pretende también el extractivismo urbano-, sino que también sean espacios de encuentro, de comunicación entre humanos. El desafío es dar esas discusiones en las calles y en los lugares académicos, en las universidades”.
Desde la Facultad de Arquitectura de la UNLP, Jorge Lombardi manifiesta: “hay que planificar la ciudad involucrando a todos los sectores de la sociedad, consultándolos, logrando dar una forma según los objetivos que vayan apareciendo. La ciudad es el campo máximo de las relaciones sociales, no hay ninguna otra institución del hombre que signifique eso en una medida parecida y nos obliga al intercambio entre gente que tiene distintos recursos económicos y saberes”.
Además, el arquitecto sostiene que es necesaria “la apropiación del espacio público, ya que toda ciudad tiene muchas alternativas de ser vivida activamente, pero tiene que haber iniciativa, participación y menos prejuicios.
De la misma forma, Atilio Borón señala que se debe buscar un nuevo patrón de asentamiento urbano, y esto requiere “tener un criterio que considere a la tierra no sólo como un valor de cambio y un objeto de valorización”. “Estamos llegando al fin de una época, no hay solución, por más dinero que se le ponga”, agrega.
Los movimientos sociales y las asambleas
Los principales impulsores del buen vivir en América Latina, además de las comunidades originarias, son las asambleas vecinales ambientalistas, que se oponen a los grandes emprendimientos extractivistas y los movimientos sociales. Raúl Zibechi, quien ha estudiado durante muchos años a los movimientos sociales latinoamericanos, sostiene que “estamos ante una tercera etapa de los movimientos que primero se unieron por el ‘NO’ y después empezaron a ver los ‘SI’ y puntos de unión, que es la etapa de llevar a la práctica”.
El escritor señala que se trata de una consecuencia de un proceso que desde el año 2001 viene dejando espacios culturales, sociales, en los cuales la gente empezó a retejer sus lazos. “Creo que eso se tiene que profundizar y generalizar. Hay muchos colectivos indígenas y no indígenas que están en eso. En México hay comunidades muy potentes, en Colombia en el Cauca también, hay una fuerte presencia de resistencia a la minería en Perú y el pueblo Mapuche en el sur de Argentina y Chile, es el pueblo que más ha luchado contra el colonialismo”, agrega.
Por su parte, Atilio Borón señala que la función de estos movimientos “es muy importante en la medida en que no sean cooptados por el poder político ni por las ONGs supuestamente ambientalistas y en la medida en que respondan genuinamente a las demandas de las bases para que garantice que puedan hacer oír su voz”.
Borón agrega que es fundamental que las instituciones del Estado se comprometan a escuchar y tener en cuenta esas voces. “Tenemos muy poco margen de iniciativa popular, hay países en donde tienen referéndum o plebiscitos con más frecuencia. Debemos utilizar esos elementos para que esos grupos no se agoten en la discusión y puedan tomar preferencias en el proceso decisional del Estado, sino la gente se desalienta mucho”, expresa.
En relación a esto, Raúl Zibechi destaca que los movimientos están ante una creciente búsqueda de algo “alterno a lo occidental, a la crisis civilizacional que vivimos”. “Creo que esto pasa en toda América Latina. Que Evo Morales sea el primer presidente indígena o que se haya incluido los derechos de la Madre Tierra en las constituciones de Bolivia o Ecuador es solo el reflejo institucional de una tendencia mucho más profunda, cultural y política”, subraya.
Buen vivir como política de Estado
La inclusión del concepto del Buen vivir y los derechos de la naturaleza en las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), influyó en la legislación internacional y abrió el debate acerca de si puede tomarse este concepto como una política estatal.
Raúl Zibechi plantea que en muchos lugares el Estado tomó los emprendimientos productivos de los movimientos sociales y convirtió en economía solidaria para devolverlos como planes. “Sucede que lo que era una ceración emancipatoria es devuelta como una política vertical, que por un lado se institucionaliza, y si bien es positivo que haya un apoyo estatal a esos emprendimientos, es importante que a la larga se sostengan y no terminen siendo creaciones del Estado y no de la sociedad”, agrega.
Con respecto a cómo puede implementarse un modelo alternativo al capitalismo, tomando en cuenta estas concepciones, pero desde lo estatal, Atilio Borón opina que “el cuestionamiento al extractivismo es un planteo sumamente unilateral”. “Es fácil decir que hay que preservar el medioambiente ya que todos queremos eso, pero hay que ver cómo se hace para cumplir con la política de redistribución social, de incorporación y de progreso social, con inclusión sin producir o extraer”, señala.
Asimismo, plantea que el extractivismo “es una palabra engañosa, porque tiene un vaho metafísico, ya que desde que aparecen las primeras hordas humanoides en el planeta tierra, se dedicaron a hacer extractivismo o qué es la agricultura o la caza”.
Borón manifiesta que lo que cambia es la forma, la dimensión y los sujetos. “Se trata de un argumento de trinchera ideológica de debate, comprendo que los compañeros que están en esas tesis tienen buenas intenciones, pero creo que sus análisis son muy sesgados”, expresa.
Desde su punto de vista, la sociedad debe ir avanzando en procesos revolucionarios que vayan poniendo fin al capitalismo “a partir de una correlación de fuerzas que empiece a decir que los medicamentos ya no son más una mercancía y que no pueden ser objeto de lucro por ninguna trasnacional y que la educación no puede ser tampoco una mercancía, porque es un derecho”. Además, el politólogo sostiene que todo lo que tenga que ver con los bienes naturales debe hacerse en un marco de deliberación democrática, en donde participen los pobladores de las regiones, los usuarios, los productores directos, los consumidores, el Estado y así “comenzar a quitarle el carácter de mercancía a todas las cosas”.
La alternativa para Borón es entonces, “una democracia genuinamente representativa y protagónica de las bases sociales”, es decir, buscar un modelo en el que el capital “no sea el que mande el proceso de ordenamiento de la vida social, y que sea el bienestar colectivo, lo cual supone armar un esquema democrático en serio, con bases en la consulta y el protagonismo de los sectores populares”.
La función de universidad pública
Raúl Zibechi plantea que las universidades públicas deben estudiar qué va a pasar con las ciudades dentro de 50 años. “Deberían hacer proyecciones de largo plazo, porque si no se hacen, dentro de 50 años vamos a estar tapados por el agua y más contaminados que ahora. Deben estudiar cómo vamos a prever estas situaciones, a discutir como ir frenando estas bombas de tiempo que son las ciudades”, expresa.
Por su parte, Enrique Viale plantea que “las universidades tienen un rol preponderante, de poder escaparle a la lógica del extractivismo, de no formar profesionales para acumulación solamente.
En la misma línea Atilio Borón expresa que durante la contrarrevolución que se inició en la década del setenta, las universidades -sobre todo en las ciencias sociales-, se fueron conservatizando políticamente e ideológicamente. “No me hago muchas ilusiones sobre el rol que podrían cumplir en este proceso, veo en las humanidades un lenguaje de resignación, de que no hay alternativas al capitalismo, de que el socialismo es cosa del pasado y de que cualquier otra cosa es utopía, entonces habría que remecer profundamente las estructuras de las universidades”, sostiene.
El arquitecto Jorge Lombardi destaca que “la universidad puede tener un rol inmenso y que debería ser mucho más comprometido, si sale del encierro en sus lógicas”. “Debería fomentar intercambios, discusiones, propuestas, sobre cómo trabajar y cumplir con la creación reflexiva, la transmisión de conocimientos, las propuestas. Tiene que tener un rol activo en el diseño de las energías alternativas y el planeamiento participativo, por ejemplo. El Consejo Social de la UNLP puede ser una instancia, pero tiene que tener distintos escalones de participación”, concluye.
Publicado en nº 18 de Revista Materia Pendiente
Fuente: http://tintaverde.wordpress.com
|
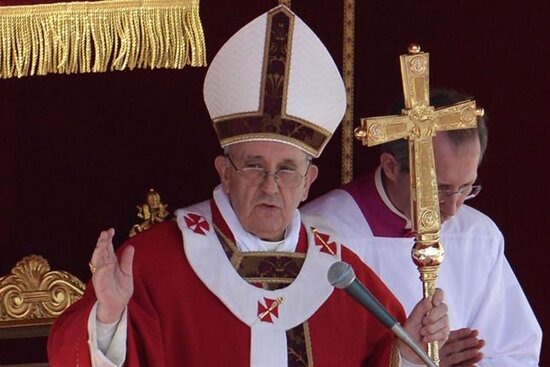
|
|
LA CURIA ROMANA CONTRA EL PAPA FRANCISCO
Para Católicos y no católicos, este es un tema muy grave.
Y no es fantasía, porque desde hace pocos días empezó a moverse el avispero con la renuncia de capitostes del famoso y poderoso Banco Vaticano.
Recemos por este Papa, porque todo esto es muy necesario para el catolicismo y para el mundo.
¡Que pronto salieron a la luz las maniobras de seres oscuros con intereses que no tienen nada que ver con la fe en Cristo!
Inician ataques y duras críticas contra el Papa Francisco
Rebotes que circulan entre la comunidad de inteligencia en Roma, Italia, indican que sectores radicales conservadores de la Iglesia Católica Romana han iniciado duras críticas y feroces ataques contra el Papa Francisco, a través de medios de comunicación, sitios webs y redes sociales por su actitud reformista.
Entre los argumentos que como ejemplo esgrimen los radicales conservadores Católicos están:
1 <> El Papa Francisco rompió con la tradición y violó el rito vaticano al realizar el lavado de pies del jueves santo fuera de los muros vaticanos, en la prisión de menores "Casal del mármol" en Roma, incluyendo a 2 musulmanes y 2 mujeres no católicos. Este es un hecho inédito en la historia y tradición de los rígidos rituales de la Iglesia Romana. El ritualismo vaticano de la Iglesia Romana siempre por siglos desde su fundación, había marginado y no tomado en cuenta a la mujer en estos rituales. Los conservadores miraban con horror el "sacrilegio" del sonriente Papa Francisco, a quien llaman burlonamente "Papa Piacione", expresión despectiva que alude a alguien que sonríe siempre y se lleva bien con todo el mundo.
2 <> La negativa del Papa Francisco de residir en el apartamento papal en el palacio vaticano, decidiendo por su seguridad personal residir en la residencia Santa Marta, el hotel cuatro estrellas del Vaticano donde hay muchas personas, y evadir así el aislamiento que rodea al Papa al residir en el Palacio Vaticano. El Papa Francisco quiere estar pendiente de lo que ocurre a su alrededor y fuera de los muros vaticanos.
En el apartamento papal estaría compartimentado y vigilado, de cierta forma, controlado y mediatizado, y lo más esencial, desinformado y a merced de las "hienas vaticanas" que ya planean sacarlo del medio.
3 <> En el encuentro almuerzo con Benedicto XVI en Castel Gandolfo, este le confió al Papa Francisco que una de las causas que influyeron en su renuncia eran las amenazas que recibió y por temor a ser envenenado, pues ya se había tomado la decisión de matarlo, por lo que Benedicto XVI en una jugada para neutralizar ese atentado contra su vida, hace pública su renuncia con lo cual desarmó el intento de matarlo.
4 <> El alto poder enquistado en la cúpula vaticana está totalmente opuesto a los planes del Papa Francisco de reformar, eliminar, modificar la pompa, el ritualismo y el lujo y ostentación de la Iglesia Católica Romana. (Francisco tiene un deseo y pensamiento secreto y es el de permitir que la mujer pueda acceder al sacerdocio católico, lo cual tendría un efecto tipo terremoto a lo interno de los ensotanados).
5 <> La Curia Romana y los grupos de poder rechazan que el Papa Francisco haya hecho un llamado público a la Iglesia Católica a estrechar el diálogo y las relaciones con el Islam. Lo acusan de ser un relativista teológico.
6 <> El Papa Francisco marginó a los más altos cargos vaticanos en el acto y ceremonia de lavado de pies el Jueves Santo.
7 <> Acusan al Papa Francisco de hacer caso omiso a las reglas y normas de la Iglesia Católica Romana, ya que como Papa está actuando sin consultar ni pedir permiso a nadie para hacer excepciones sobre la forma en que las reglas eclesiásticas se relacionan con él.
8 <> La organización Opus Dei" ha prohibido (censurado) a todas sus librerías "Troa" la venta del primer libro acerca del nuevo Papa Francisco.
9 <> La Fiscalía romana anticorrupción hizo importante decomiso de cientos de cajas de documentos que comprometen y vinculan a las finanzas vaticanas y a importantes personajes con la "mafia" italiana y gigantescas operaciones de blanqueo de capitales y desvío de fondos vaticanos en un complicado mecanismo para hacer desaparecer dineros. Este escándalo será el "Sansón" que derribará las columnas que sostienen la capilla Sixtina y todos los edificios de la ostentosa y lujosa estructura vaticana.
10 <> Tanto el "Opus Dei", la "Masonería Iluminatti", importantes e influyentes sectores bancarios, económicos, sectores mafiosos italianos, los propios Cardenales que forman la "mafia y el poder vaticano" se sienten en inminente peligro por el decomiso de estas cajas de documentos supremamente comprometedores por parte de la Fiscalía romana anticorrupción, y por parte del Papa Francisco que tiene toda la intención de sanear y poner controles a las finanzas vaticanas y a todos los negocios e inversiones de este multimillonario Estado religioso.
11 <> Otra de las situaciones que tienen sumamente enojados y furiosos a estos grupos que siempre fueron el poder tras el poder, es que el Papa Francisco no está de acuerdo en que delincuentes con sotana vivan en terreno vaticano, refugiados, escondidos, evadidos de enfrentar la ley. Por lo pronto ha girado instrucciones para que todo aquel con cuentas pendientes con procesos o acusaciones penales, salgan de suelo Vaticano, ya que en su pontificado el vaticano no será santuario de infractores de la ley…
¿Se imaginan lo que viene...? ¡Dios lo proteja de los lobos, que en gran número, ya empiezan a rodearlo para cazarlo!
|
|
|
|
|
|
|
|